PACTO DE VARSOVIA
- María Luisa Gonzáles
- 5 nov 2015
- 15 Min. de lectura
Crónica - María Luisa Gonzáles
PACTO DE VARSOVIA

El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del Bloque del Este. Diseñado bajo liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas.
Los países que formaban parte del Bloque del Este fueron:
Unión Soviética
República Popular de Albania
República Popular de Bulgaria
Checoslovaquia (hoy República Checa y Eslovaquia)
República Popular de Hungría
República Popular de Polonia
República Democrática Alemana
República Socialista de Rumanía
Algunas causas de este acuerdo fueron:
El rearme de la República Federal Alemana.
Para contrarrestar a la OTAN.
Para la redacción del Pacto de Varsovia se necesitó un poco de ayuda y apoyo para guiarse y para dar a entender puntos clave dentro del mismo acuerdo, para ello se basaron un poco en los primeros diez artículos de la Carta de las Naciones Unidas.
Dentro del mismo acuerdo se acordaron cinco puntos clave:
En el primer punto las llamadas partes contratantes se comprometían a abstenerse de recurrir a las amenazas o el uso de la fuerza para arreglar sus controversias, (comprometiéndose a arreglarlas por medios pacíficos, evitando poner en peligro la paz y la seguridad internacionales).
En su segundo punto las naciones del pacto manifiestan su disposición a participar y colaborar sinceramente en la reducción de armamento y su participación activa para prohibir las armas atómicas de hidrógeno y otras más de destrucción masiva.
En el tercer punto, acuerdan consultarse mutuamente (en cuestiones internacionales) que puedan afectar sus intereses comunes.
En el cuarto punto acuerdan acudir al llamado cuando alguna de las naciones del pacto sea agredida por otro estado o grupo de estados, (acordando las medidas colectivas necesarias para restablecer y mantener la paz).
En el quinto punto (que sería el último), los estados convienen en crear un mando unificado de fuerzas armadas que se colocarán por acuerdo entre aquellas bajo sus órdenes, mismas que actuarán sobre la base de principios establecidos de común acuerdo.
También cabe mencionar que la mayoría de los países que formaban parte de este acuerdo estaban en cierto modo “controlados” por la URSS, ya que tenían orígenes o parte de su cultura provenía de ahí (ya sea por su cercanía hacía ese país) o porque como todo suele indicar: la mayoría de los países aliados en ese mismo tratado realizaron pruebas y estudios en academias militares propiamente de la URSS.
Prácticamente su misión o su objetivo era que los países miembros se comprometían n(más o menos) por un período de veinte años a prestarse ayuda militar mutua en el caso de que cualquiera de ellos fuese atacado por una potencia extranjera. Además de que en realidad una de las razones por las que acordaron esto fue porque querían mantener esclavizados a algunos pueblos (para que en cierta forma a esa gente le quedara muy en claro quiénes eran los fuertes ahí).
Y a pesar de eso no les resultaba del todo fácil, ya que además de querer demostrar quienes eran los que lideraban ahí, también tenían que ver al pueblo con buena cara y corresponderles, porque lo que menos querían eran que su misma gente llegase un día a levantarse en armas contra ellos (pues en un futuro los miembros que formaban parte del Bloque del Este, de ser necesario, pedirían la ayuda de su pueblo para combatir a tropas extranjeras o futuros enemigos).
Como ya se sabe, la alianza estaba dominada por la URSS, que mantenía un estricto control sobre los otros estados firmantes del pacto. En 1961 Albania rompió relaciones diplomáticas con la URSS a causa de diferencias ideológicas y en 1968 abandonó el Pacto de Varsovia.
En 1990, Alemania Oriental lo abandonó antes de su reunificación. Tras la disolución de la URSS en 1991 y con los cambios estructurales en su ejército y su sistema político, fueron repatriados más de medio millón de soldados soviéticos desplegados que permanecían en los países de influencia soviética, y el pacto dejo de funcionar en 1994.
A pesar de que el Pacto de Varsovia fue oficialmente renovado en 1985 para otros veinte años (para entonces el pacto de Varsovia ya contaba con treinta años de antigüedad), la transformación política de la Europa oriental, a fines de la década de 1980, debilitó profundamente a la organización. La URSS inició la evacuación de sus tropas de otros países del Pacto de Varsovia y la República Democrática de Alemania abandonó la alianza para unirse a la República Federal de Alemania, logrando la reunificación de Alemania, en octubre de 1990.
Todas las funciones militares terminaron a finales de marzo de 1991, y en julio los dirigentes de los seis países miembros restantes acordaron la disolución de la alianza.
Entonces como consecuencias (resumidamente), se podría concluir que:
El pacto de Varsovia acabó disolviéndose.
La mayoría de los países del pacto se pasaron a la OTAN.
Fuentes consultadas:
http://www.laguia2000.com/rusia/el-pacto-de-varsovia
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/mundo-contemporaneo/2009/12/86-2413-9-pacto-de-varsovia.shtml
http://m.monografias.com/trabajos/pactovarsovia/pactovarsovia.shtml
Articulo de fondo - María Yasmín Gíl Almada.
CAIDA DE LA URSS

La caída de la URSS, tan repentina y poco violenta, cogió al mundo por sorpresa.
El 8 de diciembre de 1991, los dirigentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia publicaban una declaración según la cual la Unión Soviética quedaba disuelta. Y así ponían fin a una construcción salida de la revolución de octubre de 1917, y luego desnaturalizada por el estalinismo. Teniendo en cuenta todas las dimensiones del acontecimiento, es importante veinte años después volver sobre el proceso que condujo a la caída de la URSS.
La URSS, sistema de economía planificada gestionada por una burocracia usurpadora que se escondía detrás de una ideología socialista, cayó víctima de sus propias contradicciones. Si el momento y la forma de la caída no estaban predeterminados, ese sistema, salido de la Revolución de Octubre pero bloqueado en su desarrollo entre el capitalismo y el socialismo, era demasiado profundamente contradictorio para perdurar. De hecho, la duración de su existencia se explica en gran medida por la riqueza en recursos humanos y naturales de un inmenso país y por la victoria en la Segunda Guerra Mundial (lograda al precio de pérdidas inimaginables de las que las políticas del régimen que precedieron a la guerra eran en gran medida responsables), que tuvo por efecto acercar el pueblo al régimen.
Reformas necesarias
En marzo de 1995, Mijaíl Gorbachov, con 54 años, el más joven y enérgico de los miembros de un buró político de edad muy avanzada, fue nombrado al puesto supremo de secretario general.
La tarea de Gorbachov no era resolver las contradicciones del sistema –no eran ni comprendidas ni siquiera reconocidas- sino salvar a la burocracia de sí misma. Y por esta razón, las reformas emprendidas acabaron por acelerar la caída.
Los dos problemas principales a los que Gorbachov debía enfrentarse eran la tendencia al estancamiento económico y los disfuncionamientos de la burocracia. La tendencia al estancamiento, evidente desde finales de los años 1960, amenazaba el estatus geopolítico de la URSS y eventualmente a la estabilidad interna del régimen. La corrupción y el laxismo en el seno de la burocracia se habían extendido a toda la sociedad, creando una crisis moral que provocaba la eficacia del régimen. La fuente de esos problemas era el monopolio del poder de la burocracia, poder usurpado al Partido Comunista y al pueblo durante el decenio que siguió a la revolución.
La dictadura personal de Stalin, que ejercía igualmente su terror sobre los grandes y pequeños burócratas, había impedido al régimen burocrático alcanzar su expresión pura. Pero después de su muerte en 1953, y particularmente bajo la dirección de Leónidas Brezhnev (1964-1982), cuya divisa era el “respeto a los cuadros”, el régimen burocrático conoció una verdadera edad de oro. El “respeto a los cuadros” se tradujo en la impunidad de los funcionarios, en el desarrollo de los abusos de función y en un conservadurismo que bloqueaba toda reforma seria. Y sin embargo, el sistema de gestión de la economía y de la sociedad había permanecido en lo esencial sin cambios desde finales de los años 1920, a pesar de las profundas transformaciones sociales y económicas que habían tenido un lugar.
De la aceleración a la reestructuración.
Las reformas hechas por Gorbachov pasaron por tres etapas muy distintas. La primera, de 1985 a mediados de 1987, era la de la “aceleración”:
rotación importante de los cuadros administrativos (fin de la seguridad de empleo para la “nomenclatura”)
fusiones de ministerios
aumento de las inversiones en el sector clave de la máquina-herramienta
introducción de un control de calidad independiente de las empresas
lucha contra el consumo excesivo de alcohol.
En política exterior, Gorbachov tomó iniciativas para desenganchar a la URSS de la carrera de armamentos, una política acogida por los pueblos en Occidente, cuando no por sus gobiernos, y retiró las tropas soviéticas de Afganistán. Pero esas políticas, estaban acompañadas del desligamiento progresivo de la URSS de todas las luchas antiimperialistas y socialistas en el tercer mundo, luchas que el régimen había apoyado hasta entonces en los límites de sus intereses propios. Este giro se hizo en nombre de los “valores humanos comunes”, idea esencialmente socialdemócrata que venía a reemplazar a la contradicción entre capitalismo y socialismo de la teoría marxista.
Un poco más tarde, una nueva ley legalizó la creación de pequeñas empresas privadas, designadas como “cooperativas” para no chocar a la opinión. Su actividad empresarial y flexible debía contribuir a aliviar las penurias. Pero en los hechos, este sector llamado cooperativo parasitó al sector público, agravando las penurias, sobre todo de bienes menos caros, reforzando la cólera popular. Funcionarios de la Juventud Comunista, de donde emergió un buen número de futuros capitalistas, brillaron sobre todo en este campo de actividad, y no sin el apoyo financiero del estado.
De hecho, la nueva reforma económica no era verdaderamente original. Yugoslavia, luego Hungría y Polonia, la habían adoptado ya, cada una a su manera. La originalidad de la Perestroika era su vertiente política –la “democratización”. Era la tolerancia de asociaciones independientes, bajo condición de lealtad hacia el régimen y hacia la Perestroika, y elecciones, en particular en marzo de 1989 al Soviet Supremo, parcialmente abiertas a candidatos independientes. Además, la nueva ley sobre las empresas preveía la elección de “consejos del colectivo de los trabajadores” como autoridad suprema en las empresas. Esta medida debía aliviar los temores de los trabajadores ante la nueva independencia de los directores respecto a las autoridades centrales. Pero en la práctica, en ausencia de sindicatos independientes y de tradición de acciones colectivas, en la mayor parte de los casos, la dependencia de los trabajadores hacia sus directores no fue rota.
La “democratización” no era evidentemente la democracia. El objetivo seguía siendo salvar a la burocracia, capa social dominante, de sí misma. Pero para eso, era necesario neutralizar la oposición a la reforma aún fuerte en sus filas y ganar la adhesión de las clases populares que temían el debilitamiento de la protección social y el ascenso de las desigualdades.
El carácter limitado de la apertura política y los problemas asociados a la reforma económica provocaron inevitablemente el descontento popular, que se manifestó en un ascenso de las huelgas, terminado en julio de 1989 con una huelga general de los 400.000 obreros del carbón. Se formó un movimiento ciudadano democrático, que atraía a veces a decenas de miles de manifestantes en las grandes ciudades contra las autoridades burocráticas. En los países bálticos, en Georgia y en Armenia, repúblicas en las que la conciencia nacional estaba históricamente más desarrollada, el movimiento democrático planteó de forma natural la reivindicación de una más amplia autonomía, luego (particularmente después de la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este sin oposición dura por parte de la URSS) de la soberanía, y finalmente, en 1991, de la independencia.
El desmantelamiento de la URSS
Se formaron variantes de esta alianza también en la mayor parte de las repúblicas de la URSS, donde los movimientos democráticos se unían tras la reivindicación de soberanía. Ucrania constituye un caso particularmente llamativo. Leonid Kravtchuk, el presidente recientemente elegido del Soviet supremo republicano (Parlamento de Ucrania) realizó una alianza con Roukh, el movimiento nacionalista, cuando había sido hasta recientemente el secretario del Partido comunista responsable del combate contra el nacionalismo. Así, Roukh confirió a Kravtchuk la legitimación de un liberador nacional, mientras que la numerosa población rusófona de Ucrania, desconfiada de los nacionalistas, veían en Kravtchuk el símbolo que les aseguraba la continuidad.
Pero la fuerza principal del desmantelamiento de la USS no eran los movimientos nacionalistas de las repúblicas periféricas, sino el presidente de la República rusa misma –Boris Yeltsin (elegido presidente de Rusia el 12 de junio de 1991 en una elección democrática). El referéndum de marzo de 1991 había indicado que la aplastante mayoría de la población de Rusia era favorable al mantenimiento de la Unión bajo forma renovada de una confederación. Pero para Yeltsin, que firmó sin embargo la entente de unión en abril de 1991, el mantenimiento de un gobierno federal central limitaba su poder en Rusia. ¿Por qué compartir el poder con un gobierno central y con otras repúblicas cuando Rusia era de lejos la parte de la URSS más rica en recursos naturales y en industria?
El momento de Yeltsin llegó el 19 de agosto de 1991, Los miembros del gabinete de Gorbachov (sin Gorbachov, que estaba de vacaciones) declararon el estado de urgencia, suspendiendo toda actividad política. Pero los golpistas, movidos principalmente por el temor al desmantelamiento de la URSS, no pudieron, o no quisieron, recurrir a la represión violenta, lo que permitió a Yeltsin, que se había parapetado entre los muros del Soviet Supremo (Parlamento) ruso, emerger el 21 con el aura de un héroe de la resistencia democrática contra el revanchismo burocrático. A partir de ahí, Yeltsin se dedicó sistemáticamente a apropiarse de los poderes de Gorbachov, transformado el gobierno central en una cáscara vacía.
En reacción al golpe y a la usurpación de los poderes del gobierno de la URSS por Rusia, diez de las quince repúblicas declararon su independencia. La agonía de la URSS se acabó el 8 de diciembre con la decisión común de los dirigentes de las tres repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, de disolver la URSS –un golpe inconstitucional según Gorbachov- y crear la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Posteriormente, en respuesta a sus protestas, las demás repúblicas no eslavas, con la excepción de los países bálticos y de Georgia que no querían, pudieron sumarse a la CEI. Pero esta formación nunca llegó a ser más que un lugar de discusión sin poderes reales.
La ruptura de los lazos económicos establecidos desde hacía decenios tuvo un impacto severo sobre la situación de la población de la ex URSS. Tan tarde como en 2006, un sondeo indicaba que el 66% de los rusos y el 50% de los ucranianos lamentaban aún la desintegración de la URSS. Al mismo tiempo, hay también que reconocer que, con ciertas notables excepciones (Chechenia, Transnistria, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, Abjazia), los países de la ex URSS han podido evitar el género de guerras prolongadas y generalizadas que ensangrentaron la ex Yugoslavia.

Así, la caída del sistema soviético tomó la forma de una revolución por arriba, dirigida por una coalición de burócratas y de un grupo socialmente heterogéneo de especuladores y de intelectuales procapitalistas, relegando al papel de ariete a los movimientos populares, obrero y ciudadano (democráticos), que sin embargo tomaban amplitud antes de la caída. Posteriormente, la “terapia de choque”, agresivamente promovida por los estados occidentales y el FMI, minó severamente la capacidad de auto organización y de lucha de las clases populares.
La salida habría podido ser diferente –una democratización consecuente que habría abierto la vía a un desarrollo socialista. (Incluso hoy los sondeos indican que una mayoría de la población de Rusia está opuesta a la privatización de las grandes empresas). Pero la correlación interna de fuerzas en la URSS, y sobre todo a nivel internacional, favorecía la restauración del capitalismo. El movimiento obrero soviético, renacido después de tres generaciones de totalitarismo, carecía de experiencia. En otras partes del mundo, los demás países recientemente “comunistas” estaban restaurando el capitalismo. En todas partes, salvo en Brasil y en África del Sur, la clase obrera y sus aliados retrocedían frente a una burguesía triunfante.
Las consecuencias fueron trágicas para las clases populares de la ex URSS: caída desastrosa del nivel de vida, pérdida de la protección social, ascenso vertiginoso de las desigualdades, “democracia” cada vez más vacía de sustancia real.
Fuentes consultadas:
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/17/actualidad/1313532005_850215.html
http://html.rincondelvago.com/caida-de-la-urss.html
http://e.m.wikipedia.org/wiki/DISOLUCI%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9TICA
http://rusopedia.rt.com/historia/issue_293.html
Reportaje - Zamira Leticia Gaxiola.
EL PACTO DE VARSOVIA
El bloque color rojo de la Guerra Fría.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía mundial quedó en manos de los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, dos potencias que defendían ideologías opuestas y que serían los dos bloques enemigos enfrentados durante la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos y sus aliados eran defensores del capitalismo, los países de la órbita de la URSS se encontraban bajo regímenes comunistas. Las relaciones internacionales entre estas dos entidades estaban marcadas por una desconfianza mutua que generó una tensión a nivel mundial, pues existía el miedo de que un enfrentamiento abierto entre ellos causara la destrucción tanto de ambas entidades como de sus aliados e incluso (posiblemente) del resto del planeta; tal miedo estaba justificado debido al gran desarrollo armamentístico de los dos bloques (armas nucleares de cada vez mayor potencia y alcance). A esto se le puede agregar el hecho de que había pasado muy poco tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y nadie quería verse envuelto en otro conflicto, y menos en uno que pondría en peligro la seguridad del todo el planeta.
Pero debido a la política de acusaciones mutuas y al miedo que infligían tanto Estados Unidos como la URSS, muchos países se vieron obligados a tomar parte en un bloque u otro, con lo que se constituyeron dos poderosos bloques militares. La primera fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte (abreviada OTAN) fundada en 1949 y conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y Luxemburgo. La segunda fue el El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, conocido también como Pacto de Varsovia, firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955 con Nikita Jruschov como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estuvo conformado por los países de Europa Oriental a quienes se les había sido impuesto un régimen socialista (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana y Rumania) y por la URSS. Yugoslavia se negó a unirse a este bloque.
El Pacto de Varsovia surge como una alianza militar diseñada por la URSS con el fin de contrarrestar la amenaza de la OTAN y evitar, con un empeño especial, el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. Rompiendo así con el estado de neutralidad que existía entre las dos Alemanias (la República Federal y la República Demócrata).
Sin embargo, aunque el objetivo principal del Pacto de Varsovia era actuar en contra de las entidades occidentales, las principales acciones realizadas bajo sus políticas se llevaron a cabo dentro de los países miembros del tratado para reprimir las revueltas internas. Pues los soviéticos, de ser necesario, imponía por la fuerza los regímenes de corte stalinista. Incluso levantaron el famoso Muro de Berlín con la intención de separar la Alemania Oriental de la Occidental en 1961. Consecuentemente y con una justificación válida y más que comprensible, existían opositores a la ideología socialista y al hecho de que los Estados pertenecieran a una entidad más grande que los controlaba y los usaba en pro de sus intereses. En 1956 las tropas reprimieron manifestaciones en Hungría y Polonia y en 1968 en Checoslovaquia (hoy la República Checa y Eslovaquia).
Se podría argumentar que el Pacto de Varsovia tenía otra función además de ir en contra del bloque occidental, y esta sería establecer un control sobre los países pertenecientes a la Unión Soviética para evitar que abandonasen el comunismo. Como ya se mencionó antes, existieron rebeliones internas en las que las fuerzas del Pacto de Varsovia fueron utilizadas para ir en contra de sus propios miembros para aplastar tales movimientos. Y como consecuencia de las represiones que se dieron en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, Albania decidió retirarse de la alianza y se separó del régimen en 1961.
El pacto tenía su sede en Moscú y el poder que tenía sobre sus miembros era incluso mayor que el que Washington tenía sobre sus aliados. La unión soviética por sí misma administraba dos tercios de los recursos que pertenecían a todo el Pacto, en especial los referentes al armamento. Y del mismo modo, los máximos puestos dentro de la jerarquía del Pacto solo podían ser otorgados a elementos soviéticos.
En 1959 se concluye una revolución en Cuba, tras la cual se establece una nueva política de corte comunista bajo el régimen de Fidel Castro y se realizan pactos con la Unión Soviética. Para Estados Unidos que Cuba, localizada a solo unos kilómetros de sus costas, se convirtiera en el primer gobierno comunista del continente americano era una amenaza de tamaño preocupante. Y con su debida razón, porque en 1962 la URSS ya estaba instalando misiles atómicos en Cuba, lo cual provocó que John F. Kennedy (entonces presidente de Estados Unidos) decretara un bloqueo en contra de la isla. Esta parte de la historia es conocida como el punto de máxima tensión de la Guerra Fría, y al final la URSS retiró los misiles pero no se desbloqueó a la isla de Cuba.
La tensión desaparece después de ciertos acontecimientos: los acercamientos entre Estados Unidos y la URSS fracasaron después de que Kennedy fuese asesinado y los burócratas stalinistas habían alejado del poder a Jruschov por haber tratado de empezar una democratización (desestalinización).
Durante la primera parte de la década de los 70, ambos bloques trabajaron en conjunto por una política de paz y por el control y limitación del armamento, pues los Estados habían seguido una política armamentística que dañaba seriamente a la economía de las naciones. Y el 11 de Julio de 1968 se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ya durante la segunda parte de la década de los 70, los países enfrentaban una fuerte crisis económica, en especial los que pertenecían al bloque capitalista. Además, los regímenes de Indochina se convirtieron en gobiernos comunistas con lo que renació la tensión internacional.
Para la década de los 80 la tensión aumento cuando la OTAN hace un despliegue de armas nucleares en sus territorios y surgen movimientos por parte de los pacifistas. A finales de la década, se dieron cambios geopolíticos en Europa del Este. En 1988, Mijaíl Gorbachov (el líder soviético de la época), proclama la Doctrina Sinatra. En esta afirmaba que los países de Europa del Este podrían hacer las reformas que aprobasen e incluso unirse al bando de Estados Unidos. Esta doctrina dio paso al colapso de los gobiernos socialistas y a la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
La Guerra Fría duró más de cuarenta años, a pesar de que la OTAN y el Pacto de Varsovia jamás se enfrentaron bélicamente. El 31 de marzo de 1991, el pacto de Varsovia desaparece, junto con la URSS; representando el fin de la Guerra Fría. Tales hechos se formalizan en la reunión de Praga el 1 de julio de 1991 y seis años más tarde, la OTAN invitó a la República Checa, Hungría y Polonia a unirse a la organización.
Durante los años siguientes, las tropas soviéticas tuvieron que retirarse de las bases militares foráneas y regresar a Rusia como desempleados. Sin embargo, se les dio, gracias a Gorbachov y a la Alemania Occidental, una compensación financiera por la pérdida de bases militares.
Fuentes consultadas:
https://coldwaralcala.wordpress.com/red-mundial-de-alianzas/pacto-de-varsovia/
http://www.portaloaca.com/historia/otroshistoria/52-el-mundo-en-dos-bloques-la-otan-y-el-pacto-de-varsovia.html
http://historiaybiografias.com/el_mundo04/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pacto-de-varsovia/pacto-de-varsovia.htm
http://www.escuelapedia.com/pacto-de-varsovia/
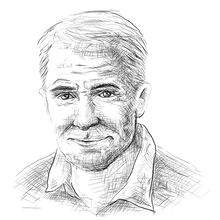



Comentarios